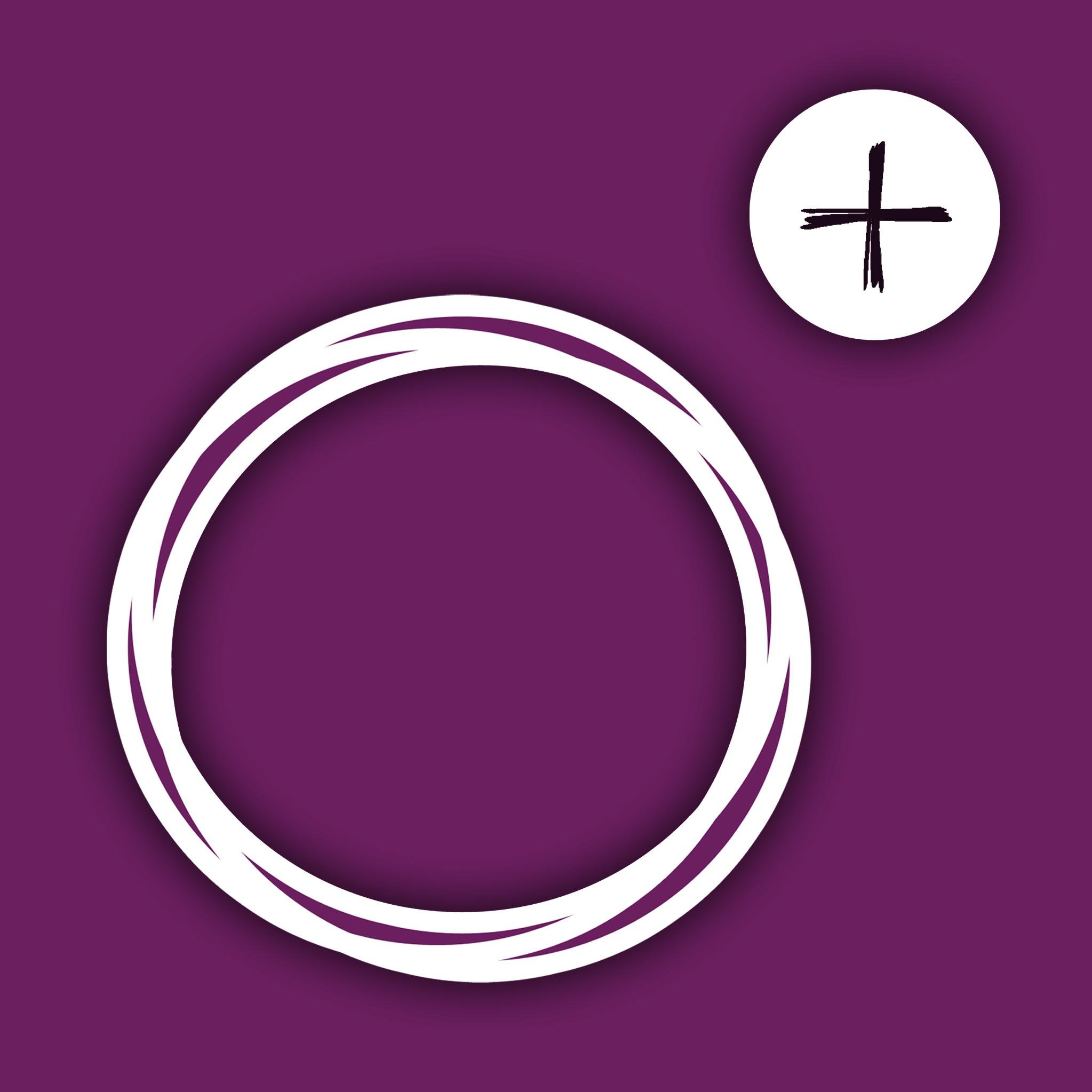Daniel Albarracín
12 de septiembre de 2012[Este artículo fue redactado en septiembre de 2012, casi año y medio antes de la inauguración de Podemos, y si bien hay un par de párrafos a día de hoy que pueden resultar parcialmente extemporáneos, aún conserva gran parte de su vigencia. Más aún, aporta elementos clave para interpretar elementos estratégicos para el momento abierto en el presente y para el futuro. Se trata de una aportación, de las diversas que hubo en su momento, que avanzaba una interpretación política de la crisis y de las oportunidades y estrategias políticas para trabajar la construcción de un nuevo sentido común. Una hipótesis, aunque semejante a la de otras aproximaciones, no equivalente.
Ha sido publicado originalmente en la revista Materiales de Trabajo nº 0, de la editorial Bomarzo, en sus páginas 133-142 con fecha de mayo de 2014, y recientemente de nuevo en Viento Sur]
 Pierre Bourdieu advertía que un científico ha de pensar contra el sentido común. Sin embargo, debemos evitar tanto esta postura extrema como cualquier otra que haga lo contrario: plegarse a él. De lo que se trata, en palabras de mi viejo maestro Alfonso Ortí, es de debatir con el sentido común, partiendo de él, dialogando con él, anticipando preguntas políticas que vayan más allá de las primeras impresiones de la gente que suelen interrogar al presente con preguntas que sólo tenían sentido en conflictos vividos en periodos anteriores. Diríamos nosotros que, para hacer de la gente Pueblo esta es una pista inmejorable.
Pierre Bourdieu advertía que un científico ha de pensar contra el sentido común. Sin embargo, debemos evitar tanto esta postura extrema como cualquier otra que haga lo contrario: plegarse a él. De lo que se trata, en palabras de mi viejo maestro Alfonso Ortí, es de debatir con el sentido común, partiendo de él, dialogando con él, anticipando preguntas políticas que vayan más allá de las primeras impresiones de la gente que suelen interrogar al presente con preguntas que sólo tenían sentido en conflictos vividos en periodos anteriores. Diríamos nosotros que, para hacer de la gente Pueblo esta es una pista inmejorable.
Podemos afirmar, que, la historia de la construcción de un pueblo o de la conciencia política emancipatoria para las clases populares es fruto de una construcción política enmarcada en el tiempo histórico, en la que la subjetividad es relativamente autónoma y asincrónica respecto de las condiciones materiales. Pero esa construcción ni está plenamente dirigida ni es espontánea. Se construye bajo unas bases de movimiento popular, entre medias de tensiones materiales que plantean las grandes cuestiones, y a las que se les da respuesta mediante la paciente formación de prácticas, iniciativas, ideas y reivindicaciones soportadas por espacios y organizaciones sociales, políticas y sindicales. Una subjetividad antagonista labrada en el tiempo material de la historia, que enfrenta el conflicto con las clases dominantes sin un resultado preestablecido.
Daniel Albarracín
Al aproximarnos a la cuestión de la conciencia de clase en lo que refiere a la condición obrera/1, entendida esta última como clase salarial dependiente, es preciso adoptar una perspectiva no psicologizada, empleando una perspectiva sociohistórica y colectiva. Debemos diferenciar por tanto la conciencia personal –cuya atención fija motivos e identidades extraordinariamente diversas-, de la conciencia social –esto es, una percepción del entorno en el que uno se mueve, con determinadas simpatías y aversiones a ciertas prácticas e inclinaciones-, de la conciencia de clase –dicho de otro modo, una asunción del vínculo respecto a una condición social, por ejemplo, la pertenencia a una extracción social relacionada con un modo de vida dependiente de un salario-, o de la conciencia política –que entrañaría, por otra parte, una identificación y apuesta por un marco de objetivos para la sociedad, y, en su caso, un posible compromiso, organización y práctica para alcanzarlos-.
Para leer el artículo completo pinchar AQUÍ, publicado en Viento Sur.





.jpg)